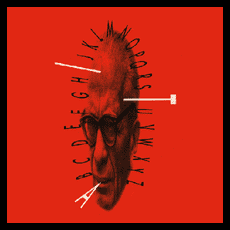Revisitando El exorcista
La considerada como “la película más terrorífica de todos los tiempos” quizás lo sea porque actualiza un horror sin fronteras cronológicas ni geográficas: el del demonio, llamado de mil maneras y expresado en mil rostros, pero siempre presente en el imaginario colectivo de cualquier cultura. Y porque actualiza además un terror privado y universal a la vez: el del “demonio en el cuerpo”, a saber, la locura que todo ser humano siente o presiente en algún momento de su vida.
1. Los escenarios, los idiomas
La primera escena, desarrollada en unas excavaciones arqueológicas en el Norte de Iraq, advierte del enfrentamiento esencial que gravita en la película: civilización vs. cultura. Los arqueólogos han llegado desde el mundo civilizado a desenterrar (a profanar, por tanto) la memoria de los primitivos. Esa memoria pre-cultural, desvinculada del todo de lo racional, guarda la figura del diablo, que a partir de ese momento queda libre para interferir en el universo de la civilización. La respuesta a la profanación de los arqueólogos es la profanación de la figura de la Virgen en la iglesia de Washington.
El conflicto entre los dos universos mencionados también se articula por los idiomas empleados en el film. El árabe que todos hablan en Iraq, el griego en el que se comunican el Padre Karras y su madre, el latín usado en el exorcismo y la retahíla idiomática con la que Regan habla ocasionalmente representan modos de comunicación no civilizados, establecen vínculos emocionales (no racionales) entre los personajes, o aluden a un estado de fe y de credulidad en los respectivos hablantes. Por el contrario, el inglés lo emplean los representantes del mundo de la incredulidad, de la ausencia de fe, del desconocimiento de la verdad y de la ciencia médica. Regan transita por un camino de transición entre un mundo y otro cuando, aún no poseída por el demonio, comienza a blasfemar y a ser capaz de comunicar presagios irracionales (“Usted morirá en el espacio”).
2. La iconografía
Hay casi en cada escena un objeto al menos que actúa como icono o emblema de su significado. Obedeciendo a la articulación mencionada entre mundos en conflicto, en la órbita de lo no civilizado se concentran figuras de piedra (las de la excavación iraquí) o animales no domesticados (la lucha de los perros en la primera escena); mientras que la órbita de la civilización está ocupada, en principio, por una iconografía médica (scanners, jeringuillas, quirófanos, radiografías, etc). La invasión de alguno de estos objetos en el espacio que no le pertenece anuncia el problema. Así, la güija que Regan encuentra en el sótano o las figuritas de barro moldeadas por la niña que el policía localiza en la cocina de su casa.
En el espacio intermedio –en el que debe producirse la solución del conflicto- se ubica la iconografía cristiana: el crucifijo, el agua bendita y el alzacuellos de los sacerdotes, que Regan acabará convirtiendo en su objeto de culto.
Por último, el objeto central de toda la iconografía de la película es la cama de Regan. En la cama se produce el sueño, es decir, un estado de irracionalidad y de indefensión que facilita la comunicación entre el mundo racional y el sobrenatural. El demonio penetra en el cuerpo de Regan mientras la niña duerme y el escenario de la cama acoge toda la tragedia posterior.
3. Medicina, psiquiatría, fe
The Exorcist aparece en un momento de crisis del mundo occidental que, a partir de los años sesenta, comienza a dudar de la infalibilidad de sus progresos y conquistas. El movimiento hippy y, con él, las primeras iniciativas ecologistas y la valoración de las culturas primitivas denuncian la insuficiencia de la tecnología, de la medicina moderna y de la racionalidad para procurar la felicidad del ser humano. Lemas como “Haz el amor y no la guerra” tienen un significado más trascendental que el que su uso continuado y frívolo ha acabado por asignarle: aluden a lo primordial del lado emocional del individuo y denuncian el mecanicismo de las sociedades avanzadas.
En este estado de cosas, la película pone en juego la eficacia de tres terapias: la medicina, la psiquiatría y la oración, cuestionando que el conocimiento esté indisolublemente ligado a la racionalidad.
Los médicos que hacen el primer diagnóstico de Regan se resisten a recurrir a la psiquiatría, entendiendo que ésta está en la orilla de la magia: “Ya sé que es tentador recurrir a la psiquiatría, pero todo psiquiatra razonable eliminaría antes las posibilidades somáticas”. Por su parte, el psiquiatra que pregunta a Regan si hay alguien dentro de ella renuncia a intentar la curación al verse incapaz de enfrentarse a lo que diagnostica como “posesión sonambulista, un tipo de trastorno propio de culturas primitivas”. Por fin, la última esperanza se deposita en la oración, a la que recurre Chris MacNeil, una madre no creyente que, no obstante, tiene la certeza de que el amor por su hija es el único camino para recuperarla y que, como actriz (no parece casual) se ha consagrado con una película titulada Ángel.
4. Ritualidad y folklore
Visto el fracaso de la civilización para ayudar a Regan, la narración se instala en la órbita de lo primitivo, y el exorcismo transita por la iconografía folklórica más pura. En tal sentido, la película reproduce dos mitos primordiales comunes a toda la cultura occidental: el que alude al paso de la edad impúber a la adulta (rito de tránsito), y que en el caso de Regan se actualiza como posesión demoníaca y posterior conversión a la fe; y paralelamente el de la ancestral expulsión del paraíso como consecuencia de haber cedido a la tentación del Demonio.
Despedirse de la niñez y prepararse a ingresar en el mundo adulto se interpreta en la cultura tradicional como el conocimiento crítico del sexo y del amor. Hay (o ha habido) una múltiple ritualidad en todo el folklore europeo y americano básicamente referida a este significado, y exclusivamente centrada en la figura de la mujer. Tales usos, prácticas y costumbres despliegan una serie de ceremonias en la que la niña-mujer toma un primer contacto simbólico con la vegetación, con el aire o con el agua, elementos que simbolizan la sexualidad y la procreación a ella asociada. El ritual traumático de Regan se materializa en el descubrimiento que la niña hace de su propio sexo, que protege agresivamente ante el médico (“Quita tus sucios dedos de mi coño”), así como en la masturbación violenta que lleva a cabo ante su aterrorizada madre. Tales indicios llevan a suponer que la puerta de entrada al cuerpo de Regan es su vagina y que el Demonio, en alguno de los momentos en que está la ventana abierta y la habitación invadida por el aire, ha penetrado por ahí.
Invadido el cuerpo de la niña por el Maligno, la única posibilidad de expulsión del mismo es la boca, ventana del cuerpo tradicionalmente interpretada como espacio de comunicación entre el alma humana y lo sobrenatural. En la tradición cristiana europea, por ejemplo, bostezar ha sido durante siglos un gesto que implicaba el peligro de que el alma se escabullera por la boca en ese momento, o de que el Demonio aprovechara para entrar, de ahí que el bostezo haya estado acompañado secularmente del rito de trazar una cruz sobre la boca con el pulgar derecho. Al respecto, el escritor aragonés Ramón J. Sender trae a colación este testimonio en su novela El verdugo afable (1970): “Los campesinos de mi tierra tienen miedo al aire, por eso cuando bostezan se hacen con la mano una cruz sobre la boca; hay quien dice que es una superstición medieval, pero yo creo que eso lo hacían ya antes de la era cristiana, y que la cruz no es cruz, sino un signo cabalístico".

Las imágenes de Regan vomitando una sustancia demoníaca son idénticas a una larguísima tradición iconográfica de exvotos que representan sujetos endemoniados (en realidad enfermos epilépticos) milagrosamente curados por la divinidad que, al interceder, consigue que de la boca del “poseso” salgan disparados los pequeños demonios que invadían su alma. Regan, además, participa en su metamorfosis del principal indicio con el que el cristianismo reconoce el contacto íntimo del ser humano con el Diablo: la animalización. Así lo evidencia en su estremecedora bajada por las escaleras a la manera de una araña.
5. Epílogo
Las líneas anteriores son únicamente unos apuntes para comenzar a reflexionar y a debatir sobre el lugar que ocupa El exorcista en nuestra memoria cultural. Es una de las lecturas más sugerentes –pero no la única- de la película.
Otra vertiente igual de interesante es cómo se articula esta narración fílmica en la historia de la moral española de los últimos treinta años. Que yo recuerde, la película se estrenó en España en 1975, el año de la muerte de Franco, en un momento en que este país trataba también de abrir la boca para expulsar sus demonios. A las niñas que por entonces teníamos la edad de Regan, las monjas del colegio nos prohibieron explícitamente ir al cine, a la vez que nos recomendaban (lo recuerdo bien) que durmiéramos con las piernas cruzadas. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué ha pasado desde entonces?